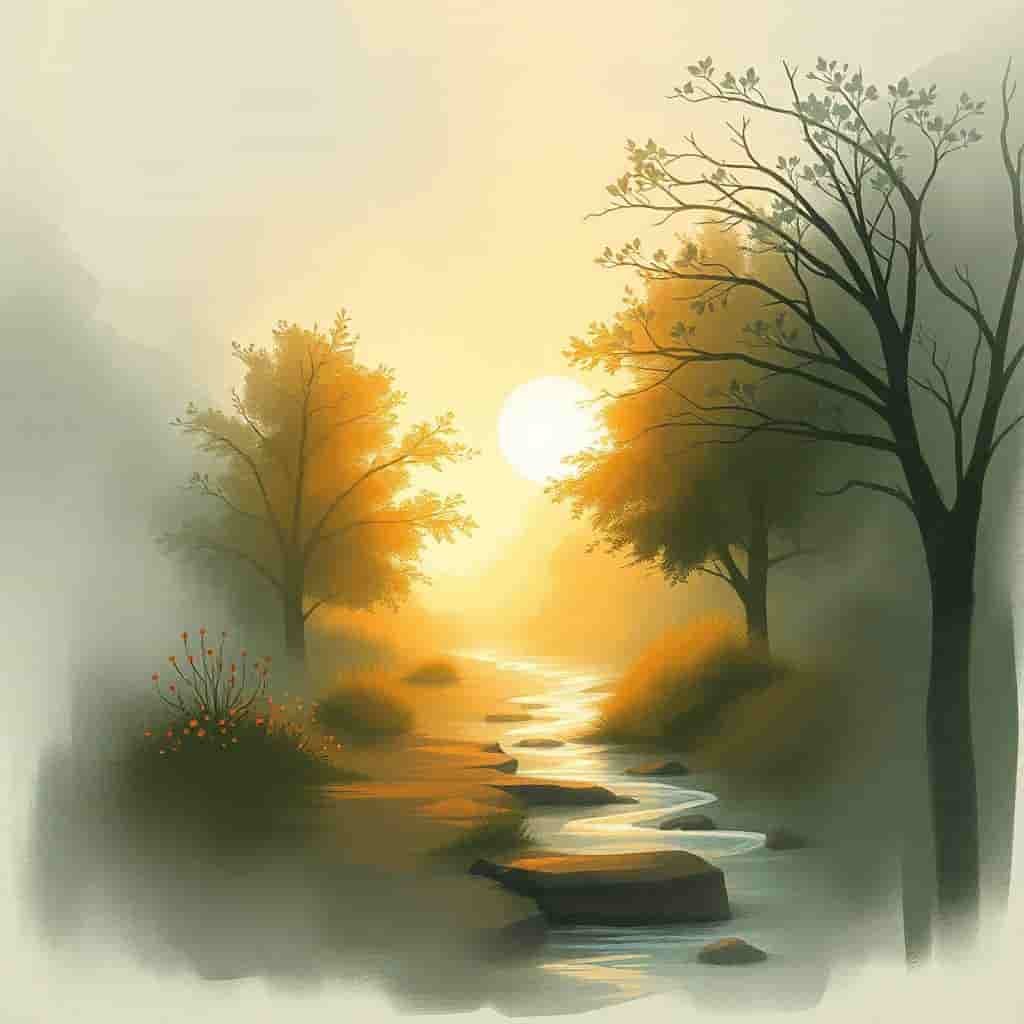El dolor de existir: pensar el suicidio hoy
Artículo escrito por la Ps. Sabrina Petenatti, Psicóloga de Adultos.
En el marco del mes de la prevención del suicidio, compartimos una reflexión profunda sobre el dolor de existir y la importancia de abrir espacios de acompañamiento y escucha.
Hablar de suicidio nunca resulta sencillo. Es un tema cargado de silencios, mitos y temores que, lejos de abrir la conversación, suelen clausurarla. Sin embargo, cuando alguien llega a ese punto donde la vida parece perder todo sentido, cuando el dolor se vuelve insoportable y las salidas parecen agotarse, se torna necesario encontrar un lugar para ponerlo en palabras.
El suicidio no siempre fue entendido de la misma manera. A lo largo de la historia, su sentido ha cambiado según el contexto: en ciertos momentos fue pecado, en otros delito, signo de debilidad o fenómeno a medicalizar. Hoy, en sociedades atravesadas por la lógica del mercado y la inmediatez, suele interpretarse principalmente como un problema de salud mental o como un trastorno individual que debe ser atendido para que la persona pueda recuperarse. Pero el suicidio es un fenómeno más complejo: no puede reducirse únicamente a la experiencia subjetiva de quien lo atraviesa, ni explicarse solo desde las condiciones sociales que lo rodean.
Si se lo analiza únicamente desde lo individual, se corre el riesgo de responsabilizar a la persona, como si su sufrimiento fuese un problema exclusivamente suyo, desligado de los lazos, la historia y las condiciones sociales que la atraviesan. Si se lo piensa solo desde lo social, se pierde de vista la singularidad de cada historia, de cada deseo y de cada modo particular de vivir el dolor. Sostener la tensión entre estas dos dimensiones es clave: el contexto histórico y cultural incide, pero cada sujeto lo atraviesa a su manera, con su propia historia y sus vínculos.
Sigmund Freud habla del malestar en la cultura como algo inevitable: toda convivencia humana implica cierta cuota de renuncia y de dolor para poder funcionar en sociedad. Silvia Bleichmar, psicoanalista argentina, señala, en cambio, que en el capitalismo actual aparece un sufrimiento adicional que no proviene simplemente de esa renuncia necesaria, sino de un exceso: un malestar sobrante. Este plus surge de la precarización laboral, de las exigencias de rendimiento que nos impone el sistema y de los mandatos imposibles como el de la felicidad continua.
Este triángulo imposible genera un dolor que va más allá de lo indispensable para vivir en sociedad. En la actualidad, pareciera que solo a través de “la ficción del consumo” podemos sentir que existimos o que somos alguien. Las redes sociales intensifican la paradoja: exhiben vidas perfectas que contrastan dolorosamente con la experiencia íntima del malestar. Dicha ficción del consumo promete objetos que llenarían la falta, pero esta promesa siempre decepciona.
¿Qué pasa cuando lo que se nos ofrece no alcanza? ¿Qué pasa cuando la distancia entre lo que se muestra y lo que realmente se vive se vuelve insoportable? Esta distancia significa la emergencia de un dolor que para muchas personas se hace muy difícil de llevar y el deseo de ponerle fin puede aparecer como solución frente a una época que promete felicidad pero entrega vacío; una sociedad que nos mantiene hiperconectados pero produce aislamiento; una sociedad que celebra la realización personal mientras el sujeto se desgasta en esta búsqueda.
Comprender algunos suicidios desde esta perspectiva no significa justificarlos. Significa reconocer que no todo sufrimiento proviene de una “fragilidad individual”, y que no todo puede reducirse a un diagnóstico clínico. Desde esta perspectiva, el sufrimiento también es efecto de las condiciones de la época. Este reconocimiento abre un camino distinto: permite salir de la culpa y la patologización, para pensar otras posibilidades.
Una de ellas es la que ofrece la clínica psicoanalítica. Ésta consiste en un espacio singular donde la palabra de quien consulta puede desplegarse. Ese espacio terapéutico se funda en la transferencia, esto es, el lazo particular que se establece entre quien habla y quien escucha.
Es un vínculo en el que se reviven, de forma inconsciente, patrones de relación y sentimientos de experiencias pasadas. No es un vínculo cualquiera. Es el lugar donde pueden decirse cosas que no encuentran sentido en otros lazos, donde el sufrimiento puede tomar forma y empezar a ser tramitado. La transferencia no se fuerza: surge en el encuentro y cuando aparece, señala algo decisivo: si hay transferencia, hay trabajo posible. Allí donde todo parecía detenido, puede empezar a moverse.
Este trabajo no es rápido ni sencillo. Implica atravesar la angustia, sostener la incertidumbre y aceptar que no hay garantías. Pero es un camino posible: permite que el sujeto se encuentre con algo propio, con un deseo que puede abrir nuevas formas de existir, que le pertenece más allá de los mandatos sociales y expectativas externas e internas.
Pensar el suicidio hoy implica sostener esta complejidad: reconocer el sufrimiento que genera nuestra época, respetar el dolor de cada quien y ofrecer un espacio genuino donde pueda decirse lo indecible. No se trata de imponer la vida como mandato, sino de acompañar a cada persona en el descubrimiento de su deseo, considerando lo singular de cada existencia.
Ps. Sabrina Petenatti
Mat. N°44893
🌿 Visítanos y agenda en nuestro Home
👩⚕️ Reserva hora con la Psicóloga Sabrina Petenatti